El Arquitecto del Universo. Elif Shafak
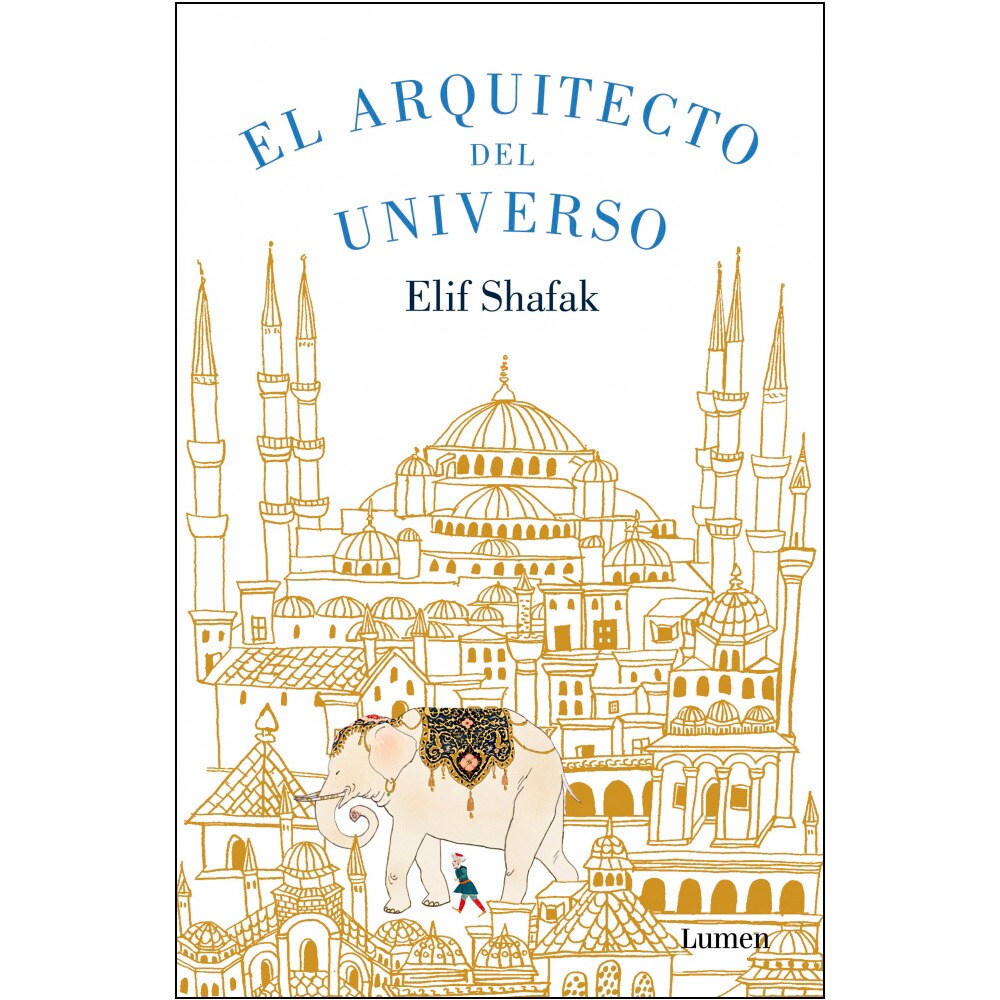
Sinopsis
Debajo de una piedra enterré un secreto. Ha llovido mucho desde entonces, pero todavía debe de estar allí, esperando a ser descubierto. Me pregunto si algún día lo encontrará alguien... Alli, escondido en las entrañas de uno de los cientos de edificios que construyó mi maestro, se halla el centro del universo. Hay ciudades donde las piedras encierran la historia del mundo entero. Juntando polvo, madera, metal y piedras preciosas, el maestro Sinan había construido los palacios más hermosos de
Estambul para celebrar la gloria de los sultanes y encubrir sus delitos. A su servicio trabajaban los mejores técnicos y artesanos, y Jahan era su hombre de confianza. Había llegado de la India con solo doce años, a principios del siglo XVI, y llevaba consigo a Xota, un elefante blanco que encandiló a la corte y enamoró a Mirihmah, la hija del sultán. Cuando se conocieron, Jahan era un simple aprendiz y ella la heredera de un gran imperio; sus manos nunca se cruzaron, pero la complicidad entre los dos creó un mundo aparte, donde el deseo era un aroma que llenaba el aire. Los consejos del viejo Sinan y el rostro de la joven mujer siguieron a Jahan a lo largo de los años, mientras iba dirigiendo la construcción de las grandes mezquitas de la ciudad, pero el tiempo no perdona. Ahora, poco antes de morir, el hombre cuenta por fin su historia y revela los secretos que aprendió de su maestro, unas palabras que nos llevarán al centro del universo, ese lugar donde todo es posible, incluso la felicidad.
Fragmento del 1er capítulo
Como la guerra significaba salir a buscar al enemigo a menos que este te encontrara primero, habían recorrido la distancia entre el Cuerno de Oro y el río Pruth. El elefante y el muchacho recibieron órdenes de marchar en las primeras líneas. Eso perturbó mucho a Jahan, pues no tenía ningún deseo de estar tan cerca de los delibashlar, los cabeza locas. Envueltos en pieles, cubiertos de tatuajes de la cabeza a los pies, y con las orejas perforadas y la cabeza rapada, eran imprevisibles, burdos y salvajes. Entre ellos había delincuentes perversos. Tocando trompetas, soplando cornetas, redoblando tambores de todos los tamaños y gritando lo suficientemente fuerte para despertar a los muertos, hacían un estruendo que sin duda helaría la sangre del enemigo y pondría a un elefante histérico.
Jahan meditó sobre la mejor manera de expresar sus temores, pero al final no fue necesario. La mañana que partieron hacia Bogdania Negra el delirante estrépito provocó en Shota una rabia tan feroz que casi pisoteó a un soldado. Antes de que anocheciera los habían trasladado a los dos a la retaguardia, junto con la caballería. Esta vez fueron los caballos los que se pusieron nerviosos. Al final tuvieron que trasladarlos de nuevo junto a los soldados de a pie.
A partir de entonces todo fue bien. Shota mantuvo un trote ágil, disfrutando del aire puro y de la marcha continua tras meses de confinamiento en los jardines palaciegos. Encaramado sobre su cuello, Jahan alcanzaba a ver debajo y detrás de él, y se sorprendió al encontrar un mar de cuerpos que se perdía en la distancia. Vio a los camellos acarrear provisiones y a los bueyes tirar de cañones y catapultas; a los alabarderos de las cabelleras, con la melena colgándole de debajo de las gorras; a los derviches entonando conjuros; al agha de los jenízaros sentado orgulloso a lomos de su semental; al sultán cabalgando sobre un corcel árabe, rodeado de guardias por ambos costados: los arqueros zurdos a su izquierda y los diestros a su derecha. Ante él cabalgaba un abanderado con la bandera de las siete colas de caballo negras.
Sosteniendo en alto los estandartes y las colas de caballo sujetas a palos, y alzando lanzas, cimitarras, trampas, arquebuses, hachas, jabalinas, arcos y flechas, miles de mortales avanzaban. Jahan nunca había visto a tantos juntos. El ejército no era una simple horda de hombres, sino más bien un conglomerado gigante. El ritmo de pies y cascos moviéndose al unísono resultaba escalofriante. Ascendía por la colina en contra del viento, cortando el paisaje como un cuchillo la carne.
De vez en cuando Jahan se bajaba del elefante, resuelto a caminar un rato. Así fue como conoció a un soldado de a pie, alegre como una gallina de patas cortas, con una cantimplora colgada a la espalda.
—Si acabas con un enemigo, lo reflejas en tu modo de andar —decía el soldado—. Por cada cabeza que cortas ganas una mansión en el cielo.
Como desconocía lo referente al paraíso o por qué se necesitaban casas allí, Jahan guardó silencio. El soldado había combatido en la batalla de Mohács. Habían muerto hordas de infieles, cayendo al suelo como una bandada de pájaros abatidos. El suelo estaba cubierto de cadáveres que todavía aferraban las espadas.
—En ese momento llovía… pero vi una luz dorada —continuó, bajando la voz.
—¿Qué quieres decir? —le preguntó Jahan.
—Te lo juro. Era muy brillante y se derramaba sobre todo el campo. Alá estaba de nuestro lado.
De pronto sus palabras se vieron interrumpidas por un agudo grito de dolor. Los soldados corrieron a izquierda y derecha, bramando órdenes. Los murmullos se extendieron de una hilera a otra. Donde había suelo firme de pronto se abrió un gran hoyo, como un ojo vacío vuelto hacia los cielos. La tierra abrió sus fauces y se tragó una unidad de caballería entera. Cayeron en un foso revestido de estacas afiladas, una trampa bien disimulada que les había tendido el enemigo. Murieron en el acto. Solo un caballo negro azabache continuó respirando, con el cuello ensangrentado. Un arquero le disparó una flecha para poner fin a su sufrimiento.
A continuación se presentó el dilema de si llevarse de allí los cuerpos para darles sepultura o dejarlos donde estaban. La luz ya se estaba desvaneciendo por el horizonte. Como no había tiempo que perder, al final decidieron enterrar juntos a los soldados y a sus caballos, todos compartiendo una misma tumba. Qué injusto era que solo los seres humanos fueran al cielo tras el martirio, pensó Jahan, mientras los animales que los acompañaban y morían por ellos eran rechazados en las puertas del paraíso. Era un pensamiento que no sabía cómo elaborar y lo guardó para sí.
En los días siguientes, el ejército cruzó valles nacarados y colinas escarpadas, avanzando con el sol y acampando al anochecer. Después de seis amaneceres y cinco atardeceres, llegaron a las orillas del río Pruth. Sobre el agua se extendió una cortina de niebla. No había ni botes ni puentes para cruzar al otro lado. Recibieron
órdenes de montar las tiendas y descansar mientras buscaban una solución.
Shota corrió hasta un recodo del río encenagado y se zambulló en él, donde se revolcó, chapoteó y barritó. Era tal su deleite que se detuvieron regimientos enteros para contemplarlo.
—¿Qué está haciendo? —le preguntó a Jahan el soldado de a pie.
—Cubrirse de lodo.
—¿Para qué?
—No sudan como nosotros. El agua los mantiene frescos. El barro los protege del sol. Me lo enseñó Taras.
—¿Quién es Taras?
—Hummm… Un viejo domador del palacio —respondió Jahan con despreocupación—. Sabe todo de cada uno de los animales.
El soldado lo escudriñó con un brillo en los ojos. —Entonces aprendiste las costumbres de tu elefante de ese tal Taras. ¿Cómo es que no conocías a tu propia bestia?
Jahan rehuyó su mirada, sintiéndose súbitamente intranquilo. Había hablado demasiado. Cada vez que permitía que alguien, quien fuera, abriera el caparazón de su alma, se arrepentía al instante.
Pronto se hizo evidente que Shota era el único que se beneficiaba de ese descanso. Esperar a orillas del río no sentó bien a los jenízaros, que estaban impacientes por alcanzar la victoria y conseguir el botín. El viento que les había azotado el rostro durante la marcha amainó, pero por todas partes se veían enjambres de mosquitos que picaban con inquina, como si los hubiera entrenado el enemigo. Los soldados estaban tensos, los caballos inquietos. Los forrajeros se cansaron de pedir siempre a los mismos aldeanos provisiones y la sopa era cada día más insípida.
Entretanto una cuadrilla de obreros empezó a construir un puente. Tenía todos los visos de ser un buen trabajo cuando, empujado inesperadamente por Shaitan, se derrumbó el primer pilar y el resto lo siguió. Antes de que terminara la semana echaron los cimientos de un segundo puente; aunque más sólido y ancho que el primero, el contrafuerte se derrumbó aún con más celeridad, cobrándose una muerte y una docena de heridos entre los soldados. El tercer puente solo fue un débil intento. La tierra era demasiado blanda y la corriente, implacable. Descorazonados y exhaustos, se sumieron en un letargo que los engulló como el pantano a sus pies. Jahan no tuvo que preguntar al soldado de a pie qué pensaba del apuro en que se encontraban. Sabía qué le respondería: el Todopoderoso, que los había llevado hasta ese paraje desolado, de pronto los había olvidado. Si esa era la situación antes de que empezara siquiera la guerra, el ejército otomano sería derrotado por su propia impaciencia.
El maestro
Esperaron a orillas del río Pruth. El agua corría profunda y salvaje entre el ejército otomano y el enemigo. Los jenízaros, sedientos de victoria, ardían en deseos de cruzar al otro lado.
Una mañana Jahan vio al zemberekcibasi, el comandante de la unidad jenízara a cargo de las catapultas, correr hacia él tan deprisa como se lo permitían las piernas. Impaciente por averiguar qué ocurría se apartó demasiado tarde de su camino.
—¿Qué tal va la bestia, mahout? —le preguntó el zemberekcibasi, levantándose rápidamente tras una pequeña colisión.
—Muy bien, efendi. Lista para luchar.
—Pronto, inshallah. Pero antes tenemos que cruzar este maldito río.
Con esas palabras el hombre desapareció en una tienda alta en cuya entrada había apostados dos soldados a modo de centinelas. Jahan debería haberse detenido allí, pero no lo hizo. Sin pararse a pensar de quién era la tienda, continuó andando con tanta determinación que los guardias creyeron que era el ayudante del zemberekcibasi y lo dejaron pasar.
En el interior había tanta gente que pasó inadvertido. Sigiloso como un ratón, se encaminó de puntillas a la esquina opuesta, colándose entre dos pajes. Paredes de tela, cojines de brocado, alfombras de colores deslumbrantes; bandejas llenas de exquisiteces culinarias; braseros, farolillos, incensarios de dulces fragancias. Se preguntó si podría birlar algo para el capitán Gareth, pero la sola idea resultaba aterradora.
Allí estaba el gran visir, con una pluma de garza prendida en el turbante. En el otro extremo se hallaba el sultán, ataviado con un caftán de color ámbar y circunspecto como una escultura. Estaba sentado sobre un trono adornado con pedrería y colocado sobre unas plataformas, una posición que le permitía observarlo todo. El jeque del islam, el agha de los jenízaros y los demás visires se habían colocado en hilera a cada lado de él y cambiaban impresiones. Discutían sobre si modificar o no la ruta a fin de buscar un recodo en el río donde el suelo fuera lo bastante firme para construir un puente. Eso no solo significaba perder semanas, tal vez un mes, sino también dejar pasar el buen tiempo.
—Mi clemente señor —dijo Lutfi Pasah—. Sé de alguien que puede construir un puente resistente.
Cuando el sultán inquirió sobre la identidad de tal persona, Lutfi Pasah respondió:
—Uno de vuestros guardias de élite. Su nombre es Sinan y es un esclavo haseki, un guardia jenízaro de élite del sultán.
Poco después hicieron entrar a un hombre. Se arrodilló a unos pocos pasos de donde se encontraba Jahan. Tenía la frente ancha, la nariz cincelada y unos ojos oscuros y apagados que transmitían serenidad. Tras pedirle que se acercara, se movió despacio, con la cabeza inclinada como si hiciera frente a una ráfaga de viento. Al oír el motivo por el que lo habían llamado, respondió:
—Mi dichoso sultán, tendremos un puente si Alá lo permite.
—¿Cuántos días calcula que necesitará para terminarlo? —le preguntó el sultán Suleimán.
Sinan guardó silencio, pero no por mucho tiempo.
—Diez, mi señor.
—¿Qué le hace pensar que culminará con éxito la empresa en la que otros han fracasado?
—Mi señor, los otros empezaron a construirlo de inmediato, no dudo que con buenas intenciones. Yo lo construiré primero en mi mente. Solo después haré que lo levanten en piedra.
Por extraña que pudiera ser la respuesta, pareció complacer al sultán. Asignaron el cometido a Sinan, quien regresó por donde había llegado, sin prisas. Al pasar junto a Jahan, lo miró e hizo algo que Jahan no había visto hacer a ningún hombre de su rango: sonrió.
Entonces el muchacho tuvo una ocurrencia. Si trabajaba para ese hombre, podría acceder a las riquezas del sultán Suleimán. Estaba en boca de todos que el soberano tenía arcones llenos de monedas y joyas que distribuía entre quienes habían demostrado más coraje en el campo de batalla.
—Efendi, espere —gritó Jahan alcanzándolo fuera de la tienda—. Soy el domador del elefante.
—Sé quién eres. Te he visto cuidar al animal.
—Shota es más fuerte que cuarenta soldados. Podría serle de gran ayuda.
—¿Sabes algo sobre construcción?
—Hummm…, trabajamos con un maestro albañil en el Indostán.
Sinan sostuvo la mirada del muchacho mientras reflexionaba. —¿Qué hacías dentro de la tienda del gran visir?




Comentarios
Publicar un comentario